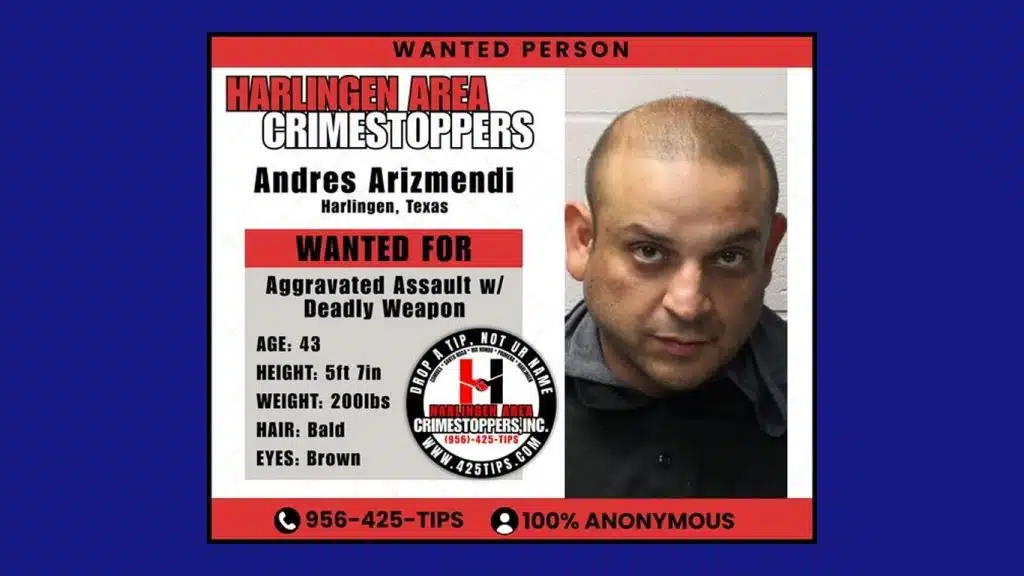En un sublime ejercicio de realismo mágico aplicado a la geopolítica, el Gran Director de Ceremonias de la República de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, anunció su próximo acto en el escenario principal del circo internacional: una audiencia privada con el Mago de Mar-a-Lago, Donald J. Trump. El tema de tan elevado coloquio, según fuentes bien informadas por el propio ilusionista, será la materialización de unas garantías de seguridad tan sólidas y perdurables como el humo de un misil Storm Shadow. El plan, aseguró el mandatario con la convicción de un vendedor de seguros contra inundaciones en el desierto, “está listo aproximadamente en un 90%”. El 10% restante, se supone, lo completarán los hados, la buena voluntad del Kremlin y una varita mágica por confirmar.
Además de esta quimera, se hablará de un acuerdo económico, porque nada sella mejor la fraternidad entre naciones que un contrato redactado sobre la marcha entre bombardeos. Zelenskyy, en un arranque de cautivadora sinceridad, admitió que no podía confirmar “si se concretará algo al final”, frase que los manuales de diplomacia de salón catalogan como “optimismo condicional extremo”. La parte ucraniana, no contenta con pedir peras al olmo, también planteará cuestiones territoriales, un eufemismo encantador para referirse a la pequeña molestia de que un vecino expansionista haya decidido redecorar las fronteras con artillería pesada.
En un guiño a la inclusividad, el Director Zelenskyy expresó su deseo de que “los europeos estuvieran involucrados” en este diálogo de sordos, aunque dudaba de poder coordinar tantas agendas para una función de tan poca sustancia. “Debemos encontrar algún formato… en el que Europa también esté representada”, musitó, imaginando quizás una videollamada grupal donde todos hablen y nadie escuche, mientras los misiles sirven de ruido de fondo.
Este anuncio es la joya más reciente del extenso empeño diplomático liderado por Washington, una suerte de maratón de negociaciones donde los corredores, Ucrania y Rusia, corren en direcciones diametralmente opuestas y exigen que el otro sea el que dé la vuelta. Moscú, encarnada en la siempre sibilina voz del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, anunció que ya habían estado “en contacto” con Washington, lo que en el léxico del espionaje moderno significa que se miraron con binoculares desde yates distintos en la costa de Florida.
Mientras los titanes dialogan, la plebe sufre las consecuencias de la retórica. Zelenskyy ofreció el martes retirar soldados del este industrial, un gesto magnánimo condicionado a que Rusia hiciera lo propio y el área se convirtiera en una zona desmilitarizada. El Kremlin, con la flexibilidad de un muro de hormigón, ha insistido en que Ucrania renuncie a todo el Donbás, un ultimátum tan razonable como pedirle a un hombre al que le han robado la cartera que entregue también el reloj.
Mientras tanto, en el mundo real que parece una pesadilla distópica, bombas teledirigidas impactan casas en Zaporiyia, misiles hieren civiles en Uman, y drones rusos dejan a oscuras Mykolaiv y dañan la infraestructura de Odesa. Por su parte, Ucrania, en un acto de pura poesía bélica simbólica, atacó una refinería en Rostov para privar a Moscú de los rublos que alimentan su maquinaria de guerra. Rusia, en respuesta, busca paralizar la red eléctrica ucraniana, en una estrategia que los funcionarios locales han bautizado con precisión macabra: “convertir el invierno en un arma”.
Así, entre el humo de las refinerías y el frío de los hogares sin luz, la gran farsa de la paz avanza. Un 90% lista, dicen. El restante 10% es el pequeño detalle de la vida, la muerte y la dignidad de millones, un mero trámite para los arquitectos de realidades alternativas reunidos bajo el sol de Florida.