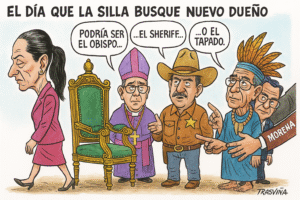En un despliegue de rigor casi administrativo, el Club América ha logrado una victoria que, sin duda, será registrada en los anales de la burocracia deportiva más excelsa. No fue un mero partido de fútbol; fue una ceremonia de autovalidación donde el balón era lo de menos.
Las Águilas, esa institución sagrada que periódicamente anuncia su propio resurgimiento como si se tratara del regreso de un mesías deportivo, demostraron al mundo que se puede dominar un encuentro sin la molesta necesidad de generar peligro. Poseyeron el esférico con la solemnidad de un notario que custodia un acta, transmitiendo una seguridad tan férrea que el rival, el Atlético de San Luis, parecía más un invitado de piedra en un trámite que un contrincante.
El estratega André Jardine, en un alarde de genialidad tecnocrática, dirigió las operaciones con la frialdad de un cirujano que realiza una apendicectomía con un manual de instrucciones. Su plan maestro: una coreografía de sustituciones que imitaba el ritmo de una oficina de ventanilla. Primero salió el “Búfalo” Aguirre, víctima de una inflamación ocular que, en cualquier otro contexto, habría sido tratada con una compresa fría, pero que aquí adquirió la épica de una herida de guerra. Su reemplazo, Alex Zendejas, no era un futbolista, sino el funcionario designado para firmar la resolución favorable en el minuto noventa y tres.
Mientras, la gran esperanza gala, Allan Saint-Maximin, fue introducido en el tablero de juego como se presenta un informe de impacto: con gran pompa, para que luego su aportación más notable fuera un gol anulado por una infracción de protocolo (salir del terreno de juego). Una metáfora perfecta de las grandes promesas que se diluyen en un mar de reglamentos.
El Atlético de San Luis, por su parte, cumplió a la perfección su rol en esta farsa: el de un adversario decorativo. Su portero, Andrés Sánchez, permaneció tan impoluto como el expediente de un caso archivado, hasta que el citado funcionario Zendejas ejecutó el dictamen final. Benjamín Galdames y Joao Pedro fueron meros espectadores de lujo, figuras etéreas en un ballet donde solo una coreografía estaba autorizada a triunfar.
Al final, el marcador reflejó lo que todos los órganos de gobierno internos ya sabían: el América es, una vez más, un “candidato”. No importa la calidad del espectáculo, la torpeza del desarrollo o la ausencia de emociones genuinas. Lo crucial es que el mecanismo, aunque chirríe y escupa humo, ha producido el resultado esperado. La maquinaria de la autoconfianza ha sido engrasada, y la nación americanista puede dormir tranquila, habiendo sido tomada en serio tras una batalla campal contra el más temible de los enemigos: el tedio.