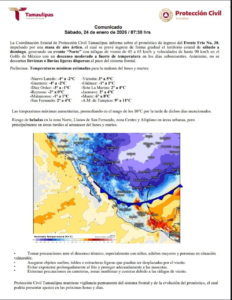En un giro que hubiera dejado pálido al mismísimo George Orwell, el circo digital contemporáneo nos regaló su acto más sublime: la desaparición mística de un hombre convertida en estrategia de lanzamiento musical. Jezzini, sumo sacerdote del contenido efímero, no se había esfumado; simplemente se había metamorfoseado en Zzini, una criatura surgida del bang más rentable de la historia del engagement.
El oráculo matutino de Venga la Alegría fue el templo elegido para la epifanía. Allí, con la voz quebrada por el peso de tanto algoritmo, el profeta explicó que un hechizo hipnótico le había revelado su nuevo destino: no salvar al mundo, sino cantarle. La revelación, por supuesto, estaba programada para las 13:00 horas, justo después de los anuncios.
Los fieles seguidores, que durante días habían encendido velas digitales y escrito plegarias en los comentarios, descubrieron entonces que su angustia había sido monetizada. La preocupación por una posible depresión se transformó, de golpe, en el soundtrack promocional de un single. El Big Bang no era una explosión cósmica, sino el sonido de una cuenta de patrocinadores engordando.
Las redes sociales, ese ágora donde la indignación tiene la vida útil de un mosquito, se dividieron entre los iluminados que celebraban el nuevo mesías del pop y los herejes que osaron mencionar algo llamado “respeto”. Un concepto arcaico, por supuesto, en una era donde la atención es la moneda de cambio y cualquier ficción es válida si genera clics.
El acto final fue de una belleza tragicómica absoluta: el influencer, micrófono en mano, posando para la historia como un Napoleón conquistando el disco de oro. La opereta estaba completa. Habíamos presenciado la consagración definitiva de una nueva verdad: en el reino de lo virtual, la mentira más elaborada no es un fraude, es simplemente buen marketing.