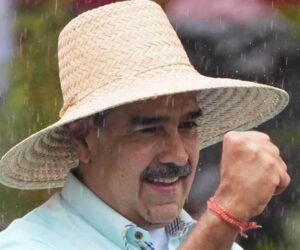Con la solemnidad de un monarca abdicando a un trono de polvo y cerveza derramada, el autoproclamado Rey del Acordeón ascendió a su tarima en la Arena Monterrey, un templo moderno donde la fe se mide en decibelios y el fervor en la cantidad de sombreros que se agitan en éxtasis colectivo. Su majestad, Ramón Ayala, próxima a cumplir ocho décadas de reinado ininterrumpido sobre las almas de los parranderos, avanzó con paso de quien carga el peso de una corona hecha de acordeones desafinados y recuerdos borrosos.
El espectáculo, bautizado con la pomposidad épica de La Historia de un Final, no era más que el último capítulo de una farsa bien ensayada: la despedida eterna del artista que se despide desde hace veinte años, una gira perpetua que es a la música lo que la reforma fiscal a la política: un anuncio recurrente que todos celebran pero nadie cree.
El pueblo, fiel a su tradición, acudió ataviado con el uniforme oficial del ritual: botas embarradas del lodo de la nostalgia y sombreros que intentaban ocultar las entradas en las finanzas y en el cabello. Diez mil almas en pena de juventudes perdidas corearon himnos como “Mujer Paseada” y “Baraja de Oro“, convertidas en letanías secularizadas de una religión cuya única doctrina es la glorificación del desamor y la resaca.
En un golpe de genialidad tragicómica, el Rey admitió su fragilidad: “Ando malo de la garganta”, confesó, como un presidente admitiendo la recesión en su último discurso. No importaba. Su voz, un susurro ronco de lo que fue, era el perfecto metáfora de una cultura que celebra su propio ocaso con tragos amargos y aplausos ensordecedores. El acordeón blanco con su nombre grabado era el féretro de su propio mito.
El momento cumbre de esta comedia humana llegó con el homenaje a Cornelio Reyna, su compadre fallecido. El mariachi Los Reyes irrumpió para cantar a los muertos, mientras el público encendía las luces de sus teléfonos, esos mismos dispositivos que mataron la era del bajo sexto y el cassette. ¡Qué sublime contradicción! Llorar por el pasado con la tecnología que lo aniquiló.
Y así, entre canciones que hablan de cantinas y despecho, la multitud bailó sobre la tumba de su propia identidad, aferrándose a los fuertes coros de “Rinconcito en el Cielo” como si el cielo mismo fuera un salón de fiestas con barra libre. El Rey, sentado en su trono portátil, gobernaba sobre un reino de espejismos, donde cada nota era un monumento a lo que ya no es, y cada aplauso, un pacto colectivo para pretender que todo sigue igual.
La despedida, por supuesto, es tan falsa como las promesas electorales. Volverá, porque en el negocio de la nostalgia, el final es solo otro producto que vender. Y su pueblo, fiel hasta el absurdo, comprará la entrada una y otra vez, porque es más fácil celebrar un pasado idealizado que enfrentar un presente vacío. ¡Larga vida al Rey!… o al menos hasta la próxima gira de despedida.