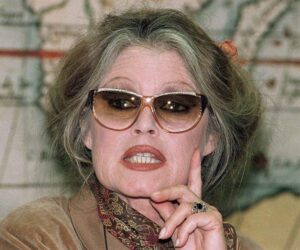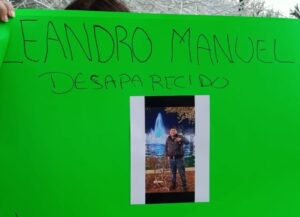La presión militar y las negociaciones secretas: Una mirada desde la experiencia geopolítica
En mi larga trayectoria analizando conflictos internacionales, he visto cómo las crisis suelen desarrollarse en dos niveles: el visible y el clandestino. El caso actual entre Estados Unidos y Venezuela es un manual de este enfoque dual. Según reportes de The New York Times, el gobierno estadounidense ha intensificado su presión sobre Caracas mediante maniobras militares en el Caribe y ha dado luz verde a acciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Paralelamente, y esto es crucial, Washington ha reabierto discretamente un canal de negociación con el gobierno de Nicolás Maduro, quien habría insinuado su disposición a abandonar el poder en un plazo de dos años.
Entrenamiento de Marinos estadounidenses, en el mar Caribe, el 14 de octubre.
Aunque la administración de Donald Trump no ha autorizado aún el despliegue de fuerzas terrestres, mi experiencia me dice que esta es la fase de mayor riesgo. El gobierno evalúa operaciones clandestinas que podrían incluir sabotajes a infraestructura crítica, acciones cibernéticas o campañas de guerra psicológica. Estas maniobras forman parte de la denominada Operación Lanza del Sur, una ofensiva antidrogas que, según los datos, ya ha resultado en el hundimiento de 21 embarcaciones y al menos 83 fallecidos, todo ello sin que se hayan presentado pruebas públicas contundentes, un detalle que siempre alimenta la desconfianza internacional.
El contexto geopolítico de la presión estadounidense
Recuerdo crisis similares donde la llegada de un portaaviones como el USS Gerald Ford a aguas latinoamericanas no es un gesto casual, sino un mensaje de fuerza calculado. Las reuniones en la Casa Blanca se han multiplicado, y los asesores militares han presentado un abanico de opciones que, he aprendido, suelen ir desde las más limitadas hasta las más expansivas. Estas van desde atacar infraestructuras de carteles de narcotráfico hasta golpear unidades militares cercanas a Maduro. La escalada, en mi análisis, suele comenzar con operaciones secretas, una herramienta que permite a los gobiernos mantener la negación plausible.
Mientras tanto, Estados Unidos aplica una estrategia de “palo y zanahoria”. Por un lado, Maduro ha mostrado una disposición a negociar y a facilitar un mayor acceso petrolero a empresas estadounidenses. Por otro, la administración Trump lo acusa públicamente de liderar el llamado Cartel de los Soles. La decisión de incluir a esta organización en la lista de grupos terroristas es significativa; desde una perspectiva práctica, esto allana el camino para emprender acciones militares sin requerir necesariamente una autorización expresa del Congreso, un atajo legal que se ha utilizado en conflictos pasados.
La respuesta venezolana: Entre la serenidad y la movilización
La reacción del gobierno venezolano no me sorprende. He observado a regímenes bajo presión adoptar este mismo discurso dual. Maduro exhorta a sus bases a mantener una “serenidad absoluta”, un mensaje dirigido a la comunidad internacional para proyectar estabilidad, mientras que, simultáneamente, convoca a la defensa armada de “cada centímetro” del territorio nacional. Esta ambivalencia es un clásico en manual de la resistencia política.
La movilización interna es igualmente reveladora. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha anunciado la creación de 260,000 Comités Bolivarianos de Base. Quienes hemos estudiado la historia de la Guerra Fría reconocemos el patrón: se trata de estructuras diseñadas para aumentar la vigilancia ciudadana y la cohesión interna ante una potencial agresión extranjera, creando una red de defensa que dificulta cualquier operación encubierta. Es una jugada que busca convertir a la población en el primer muro de contención, una lección aprendida de conflictos asimétricos a lo largo del tiempo.