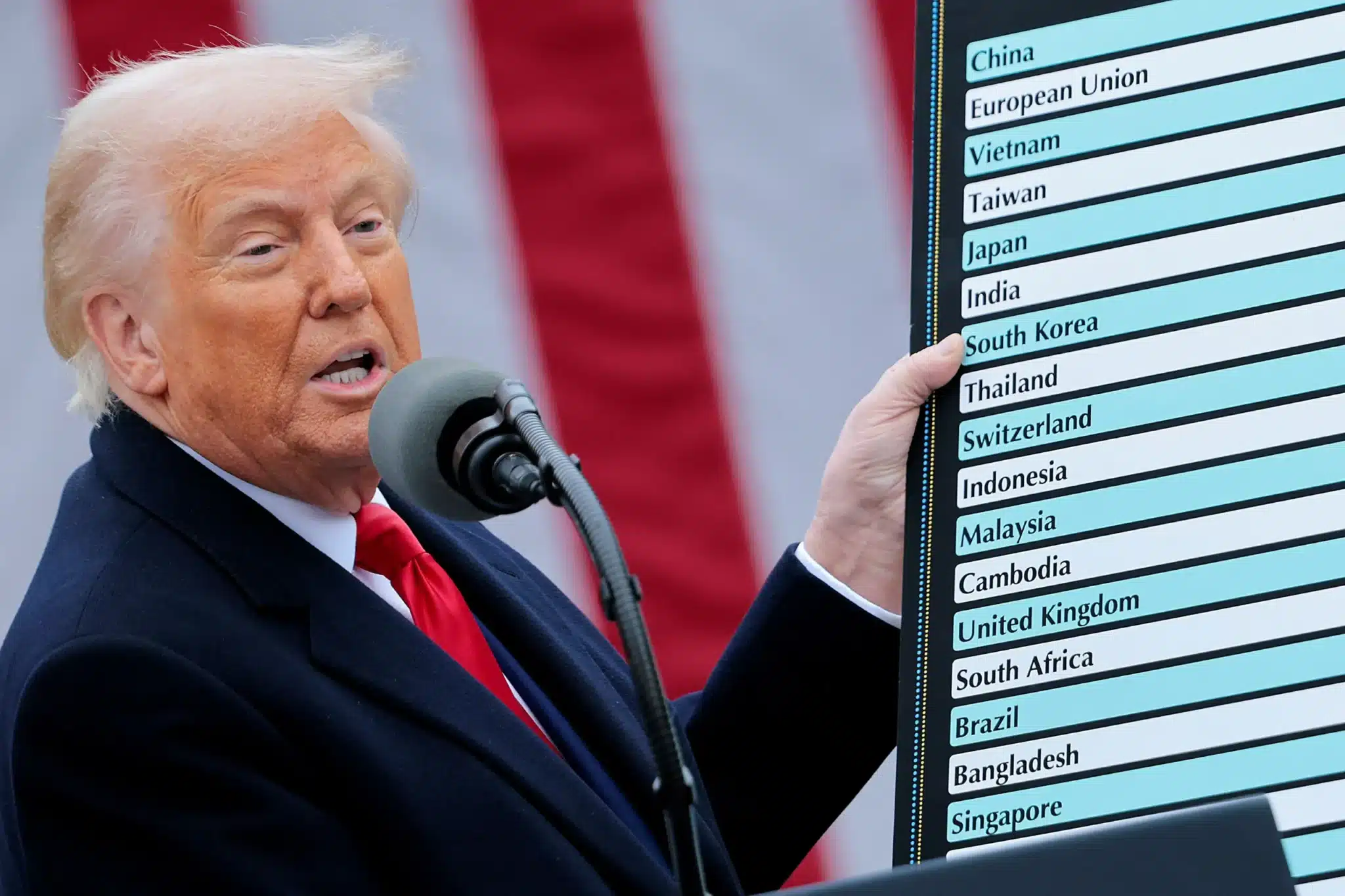Como quien ha visto arder los tesoros naturales de México durante décadas, les comparto con el corazón apesadumbrado: un incendio forestal devoró 826 hectáreas de selva virgen en el corazón de la Selva Lacandona, ese santuario de jaguares y guacamayas donde cada árbol cuenta. La Secretaría de Protección Civil confirmó lo que mis colegas bomberos narraban con voces roncas: combates cuerpo a cuerpo contra las llamas en la Laguna Chavín, donde el calor de 40°C y las serpientes venenosas eran solo el principio.
Recuerdo un incendio en 2015 donde aprendimos la lección: sin comunidades, no hay salvación. Esta vez, pobladores de Ocosingo y Benemérito se convirtieron en héroes anónimos – transportando brigadas en lanchas, compartiendo sus casas como refugios. Tres helicópteros (uno más que en operaciones anteriores) marcaron la diferencia, pero fueron esas caminatas de 5 horas con mochilas de 20 kilos las que realmente sofocaron el fuego.
Las lluvias llegaron como bendición tardía, pero la autopsia del desastre revela heridas evitables: quemas agrícolas ilegales, ese cáncer recurrente que he documentado desde los 90s. Hoy, mientras Conanp y Conafor recogen evidencias para sanciones, insisto en lo que repito a mis alumnos: proteger la Lacandona exige más que reactividad – requiere educación ambiental con raíces profundas como sus ceibas.
Esta joya de biodiversidad, hogar del 30% de especies endémicas de México según mis registros, sobrevivió otra vez. Pero cada hectárea perdida es un libro de naturaleza quemado. Como veterano de 27 temporadas de incendios, digo con urgencia: el verdadero fuego a extinguir es la indiferencia.