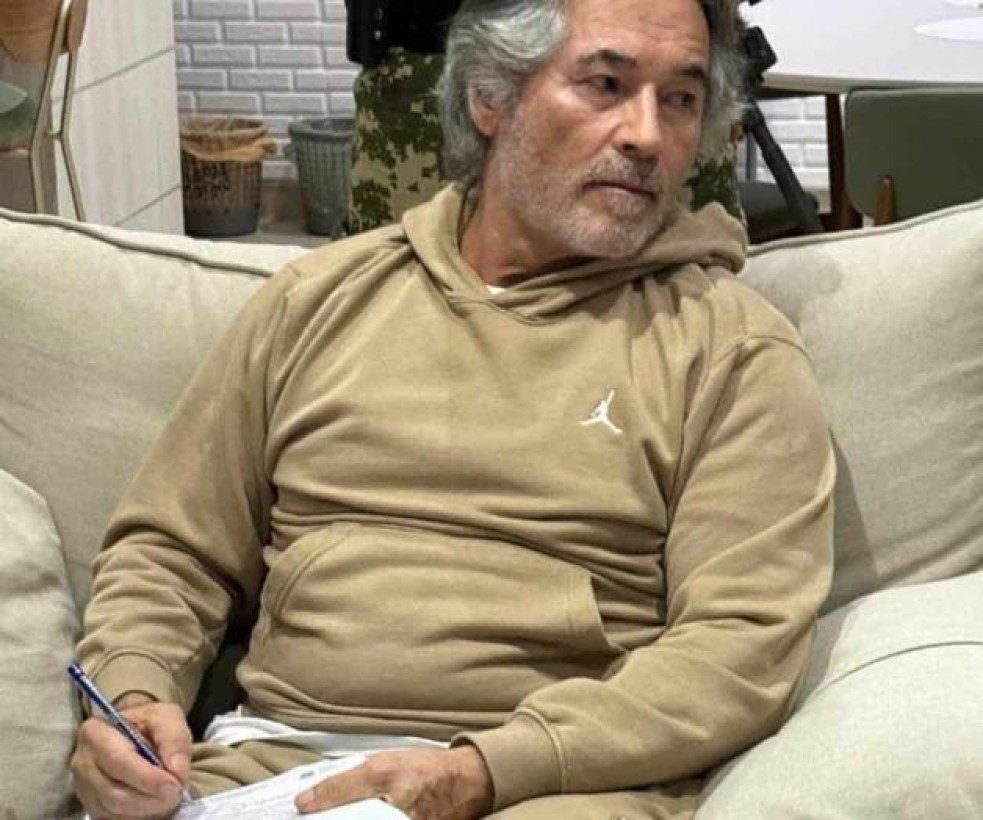El Rescate de una Memoria Visual Censurada
El año 1965 fue testigo de una América Latina dominada por regímenes militares, y Bolivia no fue la excepción. El general René Barrientos, en una de sus primeras acciones como líder de facto, ordenó la ocupación de los campamentos mineros, epicentros de la militancia de izquierda. Uno de los blancos clave fue el centro Milluni, en el altiplano de La Paz, hogar de la emblemática Radio La Voz del Minero. Las tropas asaltaron el lugar, se llevaron equipos, activistas y hasta cadáveres. Lo que no descubrieron fue el secreto mejor guardado: un muro falso de adobe, construido apresuradamente por los obreros, que ocultaba un mural que narraba visualmente su historia de lucha y explotación.
Esta pieza es una de las dieciséis creaciones murales que el artista y dirigente sindical Miguel Alandia Pantoja (Bolivia, 1914 – Perú, 1975) pintó entre 1953 y 1966. Considerado un enemigo del Estado, el gobierno de Barrientos ejecutó una campaña de destrucción sistemática de su obra pública. No todos los murales tuvieron la suerte del de Milluni. Hoy, en un acto de justicia patrimonial, el Museo Nacional de Arte de Bolivia (MNA) inaugura una sala permanente dedicada a Alandia, cuyo núcleo central es la reconstrucción de uno de sus murales, extraído y demolido del Palacio de Gobierno en 1964, recreado meticulosamente a partir de bocetos y estudios previos del autor.
“Hemos materializado un sueño del maestro, que nos transmitió uno de sus hijos: reponer el mural del hall del Palacio de Gobierno”, afirma Claribel Arandia, directora del MNA. La clase trabajadora no fue solo el tema central de la obra de Alandia; fue el motor de su existencia. El artista organizó sindicatos y luchó por derechos laborales que no se promulgarían en Bolivia hasta 1942. Su producción creativa y su activismo político fueron dos caras de una misma moneda, una coherencia radical forjada en las agitaciones sociales del siglo XX en el país.
Nacido en Catavi (Potosí), el corazón minero del altiplano, Alandia Pantoja fue testigo a los nueve años de la Masacre de Uncía (1923), donde el Ejército abrió fuego contra una manifestación de trabajadores en huelga. El evento, que se saldó con nueve muertos, marcaría su visión artística para siempre. La muerte, dramatizada con paletas oscuras y el paisaje altiplánico como escenario, se convertiría en una constante en su iconografía, como se aprecia en obras como Homenaje a los líderes mineros asesinados (1965) o Cuatro mujeres y un yaciente (1969).