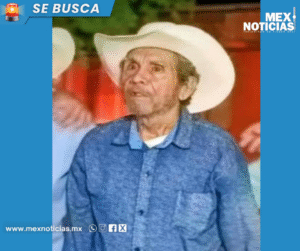En el fértil suelo de Guanajuato, donde antaño brotaban cosechas, hoy florece con macabra eficiencia una nueva cosecha: la de abogados caídos. El espectáculo dantesco se repite con la puntualidad de un reloj suizo, pero con la saña de una tragedia griega moderna. La maquinaria de la muerte, aceitada y implacable, ha encontrado en los paladines de la ley a sus nuevos objetivos predilectos.
La ilustre litigante Sara Zavala Rodríguez no condujo su vehículo Aveo color gris hacia la justicia, sino hacia su propia sentencia de muerte, ejecutada en una intersección que debería haber sido un cruce de calles y no el cruce entre la vida y la eternidad. Los individuos armados, emerging de las sombras como fantasmas en pleno día, operaron con una precisión que haría palidecer de envidia a cualquier servicio de mensajería exprés.
Mientras tanto, el coordinador estatal de la Defensoría Pública Penal, el licenciado Emilio Gustavo Delgado Muñoz, descubrió que en el nuevo protocolo de seguridad del estado, cargar combustible es una actividad de alto riesgo, más mortífera que cualquier audiencia judicial. Los hombres en motocicleta le entregaron no una citación, sino una condena irrevocable escrita en plomo.
El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez, desde la atalaya de sus redes sociales, lanzó un comunicado de condena enérgica tan contundente que seguramente detuvo en seco a los perpetradores… o quizá no. Pronunció las palabras rituales de “solidaridad absoluta” y prometió que el hecho no quedaría impune, en un guion tan repetido que ya tiene su propio lugar en el archivo de las farsas tragicómicas.
El Colegio de Abogados de León, ante el cadáver de otro colega, emitió un nuevo llamado a las instituciones. Un llamado que se pierde en el eco de los disparos, un ruego que se ahoga en el silencio cómplice de un sistema donde la justicia no es ciega, sino que simplemente mira para otro lado. En este gran teatro del absurdo, los únicos protocolos que se implementan con éxito son los protocolos de los funerales en la Funeraria Gayosso.
Así, en el estado que presume de su desarrollo, se ha perfeccionado el arte de matar abogados. Una sangría metódica que no distingue entre litigantes independientes o agremiados, entre defensores públicos o privados. Todos reciben el mismo veredicto final: la muerte como única sentencia irrevocable en un país donde la justicia ha sido secuestrada y paseada como trofeo por los verdaderos dueños del poder.