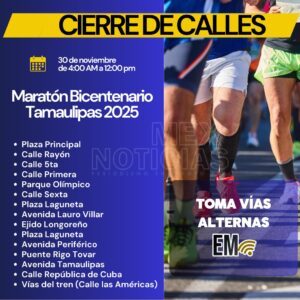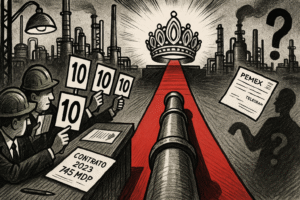Un examen sin precedentes se lleva a cabo en Ginebra. El Comité de la ONU Contra la Desaparición Forzada ha activado su mecanismo de alerta máxima ante la escalada de casos en México, un país que concentra el 37% de todas las peticiones de acción urgente emitidas por el organismo en su historia.
Foto: El Universal.
Esta auditoría internacional, que se extenderá hasta el 2 de octubre, no es una revisión rutinaria. Se fundamenta en el artículo 34 de la Convención Internacional, un recurso excepcional que se activa cuando existen indicios sólidos de que las desapariciones forzadas son una práctica generalizada o sistemática. Un escenario que podría llevar el tema a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Las estadísticas son abrumadoras. De las 1,931 peticiones urgentes emitidas por el Comité desde 2012, 729 están dirigidas a México, situándolo como el país con el mayor número de alertas, por encima de Irak (692) o Colombia (241). Esta cifra no es un dato estático; es una curva ascendente que refleja una crisis en crecimiento. Mientras que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se emitieron 346 órdenes, en la administración de Andrés Manuel López Obrador la cifra ascendió a 365.
Juan Pablo Albán, presidente del Comité, fue contundente en la apertura de la sesión: “La desaparición forzada no es un crimen del pasado, sino del presente”. Alertó sobre el uso de este flagelo como “herramienta de represión, terror o control social”, destacando el aumento de las desapariciones de corta duración para intimidar a defensores de derechos humanos y periodistas.
El perfil de las víctimas en los casos más recientes es una radiografía de la vulnerabilidad: defensores de derechos humanos, personas LGBT, menores de edad, personas con discapacidad y miembros de minorías étnicas. Casi 8 de cada 10 casos corresponden a hombres. Los estados de Michoacán y Baja California aparecen como epicentros de esta tragedia.
El informe del Comité es demoledor en sus conclusiones. Señala fallas críticas en los procesos de búsqueda e investigación. “En muy pocos casos se aplicaba una estrategia de búsqueda”, y cuando existía, no se ajustaba a los protocolos nacionales ni a las normas internacionales. La impunidad, advierte, sigue siendo la regla.
La mirada internacional ahora se centra en la respuesta del Estado mexicano. Organizaciones de la sociedad civil proponen que, de escalar a la Asamblea General, se cree un instrumento internacional de acompañamiento para impartir justicia y evitar la repetición de estos crímenes. Incluso se menciona la posibilidad de acudir a la Corte Penal Internacional, que ya recopila comunicaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el contexto de la guerra contra el narcotráfico.
Este examen no es solo un trámite diplomático. Es un punto de inflexión que cuestiona las estructuras de impunidad y exige una transformación profunda. Detrás de cada estadística hay familias que buscan, una sociedad que no puede sanar sus heridas y un Estado de derecho en entredicho.