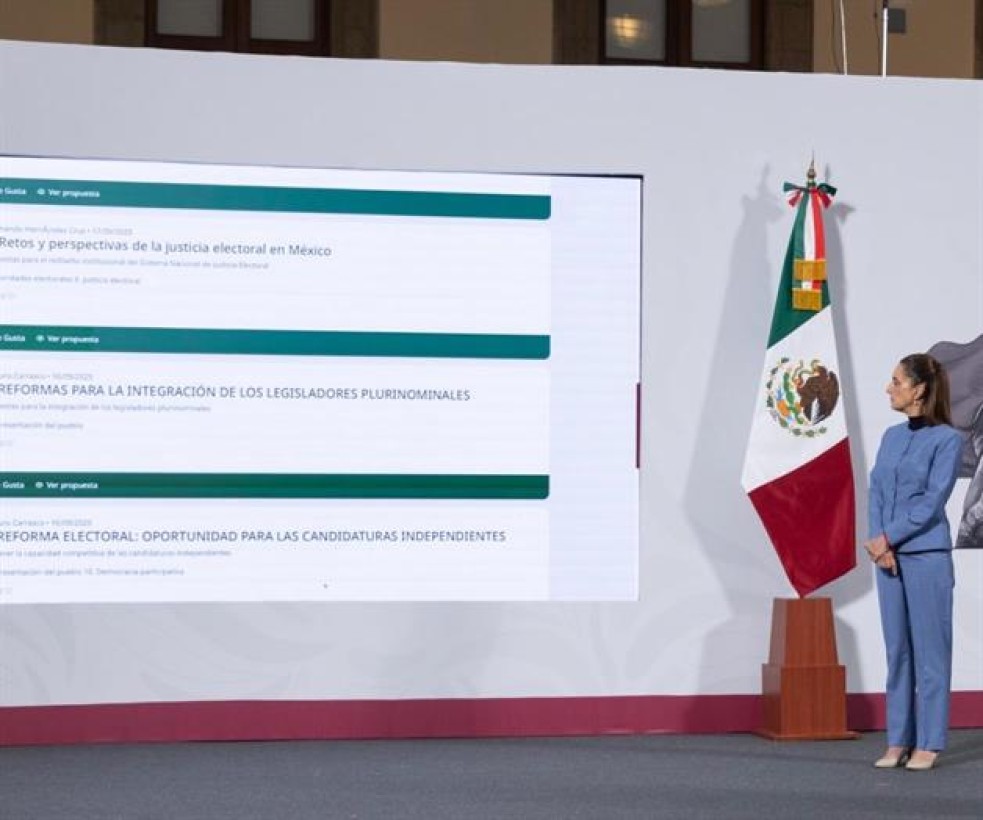En un sublime ejercicio de pedagogía social aplicada, el distinguido vecindario aledaño al Hospital Regional número uno de Culiacán fue bendecido con una lección práctica sobre balística avanzada. El alumno más joven, un infante de quince primaveras, recibió una instrucción personalizada en forma de esquirla, que se incrustó con precisión quirúrgica en su brazo. Su madre, ejerciendo de auxiliar de enseñanza, presenció cómo el currículo extracurricular incluía una demostración en vivo de la eficacia de las armas de fuego.
Las sagaces autoridades sanitarias, en un comunicado que rivaliza con los mejores tratados de eufemismo, aseguraron que el pequeño ciudadano fue atendido por la “lesión” —término técnico para designar la intrusión metálica no solicitada— y que su salud no corre peligro. Con la crisis sanitaria resuelta, el caso pasó a las manos de las autoridades judiciales, cuyo meticuloso proceso investigativo suele culminar en la elaboración de un expediente tan voluminoso como inútil, un monumento burocrático a la impunidad.
Mientras tanto, el autor material de la lección, un caballero anónimo, yacía como prueba concluyente del examen final frente a un colegio privado. Su cuerpo, adornado con varios orificios de calibre indeterminado, servía de recordatorio mudo de que en esta academia de la vida real, la tesis se defiende a balazos y la graduación es perpetua.