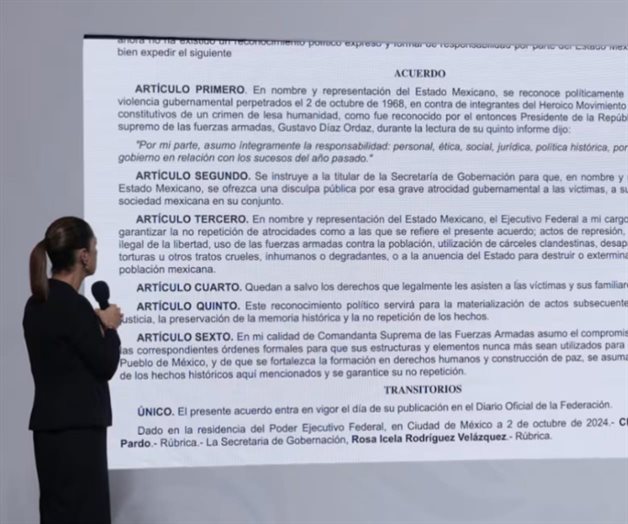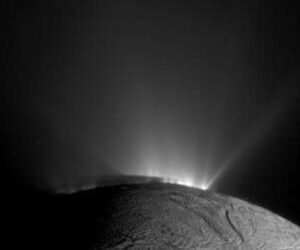En un arrebato de lucidez que seguramente será archivado en la sección de ocurrencias idealistas, la venerable UNAM ha develado que aniquilar ecosistemas completos –eso que la plebe llama ecocidio– podría ser un pecado de la misma magnitud que el genocidio. ¡Qué revelación! Resulta que arrasar con la biodiversidad, desplazar a comunidades ancestrales y envenenar ríos no es, como pensábamos, un daño colateral del progreso, sino un crimen de lesa humanidad con olor a petróleo y sabor a metales pesados.
El director del CIALC, con la solemnidad de quien anuncia el descubrimiento de un nuevo elemento químico, explicó que esta entidad académica fomenta perspectivas innovadoras sobre nuestra amada América Latina. Es decir, sus eruditos se dedican a documentar con lujo de detalle cómo el despojo capitalista se ejecuta con la precisión de una coreografía burocrática, donde los desplazamientos forzosos son el primer acto de esta tragicomedia neoliberal.
Durante el Seminario Internacional sobre el Delito de Ecocidio, los académicos confesaron su interés en esa moda pasajera llamada derechos humanos y en la “interrelación entre la sociedad y nuestros ecosistemas”. Una frivolidad, sin duda, frente al sagrado mantra del crecimiento económico infinito que justifica convertir paraísos terrenales en páramos estériles.
La iniciativa Stop Ecocidio Internacional fue presentada como si se tratara de la resistencia galáctica en Star Wars, buscando elevar esta práctica depredadora a la categoría de crimen internacional. Su objetivo más quimérico: infiltrar este concepto en la Corte Penal Internacional. ¡Atención, señores! Pronto podrían procesar a un ejecutivo por deforestar con la misma contundencia que a un dictador por masacres.
La investigadora Eva Leticia Orduña Trujillo, en un ejercicio de obviedad sublime, señaló que la devastación climática tiene cierta relación con un derecho menor: el de respirar sin toser. Nos recordó que Latinoamérica ostenta el dudoso honor de ser el escenario principal de agresiones a defensores ambientales, donde asesinatos y desapariciones son el argumento final en los debates sobre megaproyectos.
El manual del desarrollista moderno, según expuso, incluye la estigmatización metódica: tachar de enemigos del progreso o “terroristas ecológicos” a quienes osan oponerse a que una minera a cielo abierto redecoré su paisaje natal. La criminalización es, por supuesto, el acto final, donde el Estado despliega su braco coercitivo para encarcelar a quien protege un río mientras libera a quien lo envenena.
Centroamérica fue citada como el perfecto laboratorio de esta esquizofrenia civilizatoria, donde los intereses corporativos se enfrentan a las comunidades originarias en una batalla desigual. Es el capitalismo salvaje en su expresión más pura, un espectáculo que, nos aclararon con ironía fina, “no sería posible sin la complicidad entusiasta de los agentes estatales”. En resumen: el saqueo ecológico como política de Estado, con un toque de greenwashing para la galería.