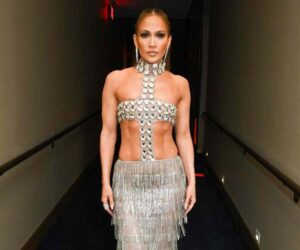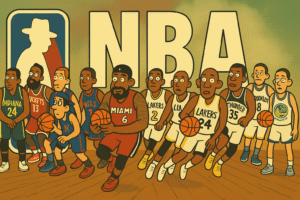Las advertencias ignoradas detrás de la tragedia en Veracruz
Doce días de precipitaciones persistentes cerca del río Cazones marcaron el preludio de una catástrofe anunciada. La Huasteca veracruzana, habituada a la humedad y a sus cauces sinuosos, enfrentó una realidad distinta: las lluvias se intensificaron de manera desproporcionada, desbordando cualquier previsión.
La pregunta que surge es inevitable: ¿Cómo una región con tanta experiencia en fenómenos hidrometeorológicos pudo verse tan gravemente afectada? La investigación revela que las señales de alarma estaban presentes, pero fueron sistemáticamente subestimadas.
El viernes 10 de octubre, el río se desbordó con furia inusitada, elevándose aproximadamente cuatro metros sobre su nivel habitual y arrastrando consigo vehículos y personas. Las consecuencias de aquel día fatídico persisten hasta la actualidad.
Documentos internos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) consultados para esta investigación proyectaban, desde agosto, precipitaciones extremadamente intensas. La zona esperaba acumulados de hasta 400 milímetros, una cifra que superaba todos los registros históricos recientes de Poza Rica.
Al profundizar en los archivos meteorológicos, encontramos que en octubre de 2007, cuando la región acumuló más de 300 mm, se extrajeron aproximadamente 500 toneladas de lodo y escombros de las calles. Desde entonces, los habitantes exigían mejoras en la infraestructura para evitar que se repitiera la tragedia. En 2019, las promesas gubernamentales renovaron esperanzas que nunca se materializaron completamente.
Testimonios recabados entre pobladores locales confirman un patrón recurrente: el año pasado, cuando el recolector registró 96,3 mm durante el paso de una tormenta sobre el territorio de Veracruz, la comunidad volvió a expresar su temor ante posibles desbordamientos y evacuaciones forzosas.
Las autoridades, según reportes de prensa local, afirmaron conocer el mapa de riesgos del área y garantizaron que actuarían en consecuencia. Sin embargo, la evidencia sugiere una brecha significativa entre el conocimiento técnico y la acción preventiva.
Para contextualizar la magnitud del fenómeno: durante la temporada de lluvias de junio de 2024 en la Ciudad de México, se estableció un récord con 211,6 mm de precipitación. Esta cifra representa apenas la mitad de lo proyectado para las zonas más afectadas de Veracruz, Puebla e Hidalgo, según los acumulados pluviométricos de la propia Conagua.
El balance humano es devastador: 76 fallecimientos confirmados entre las comunidades afectadas y al menos 27 personas no localizadas. Aproximadamente 39.000 viviendas presentan daños en diversos grados.
Al comparar esta tragedia con el paso del Huracán Otis —que causó 68 decesos y 31 desapariciones— surge una inquietante reflexión sobre la preparación institucional ante eventos climáticos extremos.
Los cálculos oficiales anticipaban que la región superaría en un 75% la precipitación regular. Este era uno de los pocos puntos en el mapa nacional que mostraban anomalías tan significativas, junto con el sur de Veracruz, Chiapas y Querétaro, donde también se registraron lluvias intensas a principios de mes.
Considerando la extensión territorial de cada entidad, Veracruz encabezaba las anomalías pluviométricas, mientras Puebla ocupaba el cuarto lugar.
La revisión del mapa de riesgos de la zona, que integra datos hasta 2023, revela un dato crucial: los puntos donde hoy se observan las afectaciones más severas a la población ya estaban identificados como áreas con probabilidad de daños catastróficos.
Las denominadas “zonas susceptibles de inundación”, delimitadas por la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y el Gobierno de Veracruz, señalaban explícitamente que los alrededores del río Cazones mostraban tendencia a inundaciones ante precipitaciones intensas.
El mismo patrón de riesgo se aplicaba al área cercana a Álamo y las comunidades limítrofes con el Estado de Puebla.
Desde 2024, la secretaria de Protección Civil del gobierno de Rocío Nahle, Guadalupe Osorno, había advertido que en las zonas serranas —la mayor parte de los municipios no costeros de Veracruz— podrían ocurrir deslizamientos de tierra, según el mismo mapa de riesgos.
La evidencia documental y testimonial recabada en esta investigación periodística apunta a una conclusión inquietante: la vulnerabilidad de la región era conocida por las autoridades, las proyecciones meteorológicas eran precisas y los instrumentos de prevención existían. La tragedia, por lo tanto, no fue solo consecuencia de un fenómeno natural extremo, sino también de fallas sistémicas en la implementación de medidas preventivas a pesar del conocimiento anticipado del riesgo.