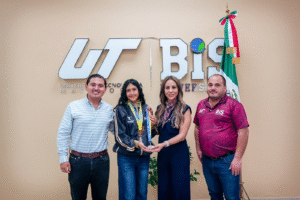Con los años en el ámbito de la gestión pública y cultural, he aprendido que el diablo, como suele decirse, está en los detalles. Y los detalles, queridos lectores, son siempre responsabilidad humana. El reciente caso de Tlaxcala, donde se invirtieron 381 mil pesos en murales patrios con errores grotescos –desde héroes con seis dedos hasta el águila calva estadounidense usurpando el lugar de nuestro símbolo nacional–, es una lección de manual sobre lo que nunca se debe hacer.
Recuerdo proyectos de antaño, donde cada boceto, cada línea, se revisaba con lupa por historiadores y artistas. Hoy, la tentación de la inmediatez y la supuesta eficiencia de la inteligencia artificial nos ha llevado a delegar esa crucial supervisión. El Secretario de Turismo argumenta que se aprobó un “render” en tamaño carta y que los errores surgieron después. Quien haya trabajado en producción gráfica sabe que esa excusa es insostenible. La aprobación de un proyecto de gran formato, especialmente uno que representa nuestra identidad nacional en edificios gubernamentales, exige revisiones exhaustivas de los archivos finales y, de ser posible, una prueba a escala. Culpar a la IA es como culpar al martillo por un clavo mal puesto; la herramienta no es responsable, lo es quien la maneja sin el conocimiento adecuado.
La anécdota del águila mutilada y la serpiente sin cabeza no es solo una metedura de pata; es un síntoma de un problema mayor: la desconexión entre la tecnología y el criterio experto. En mi experiencia, he visto cómo los procesos se aceleran para cumplir plazos, sacrificando el control de calidad. Se confía en que la tecnología “lo hará bien”, pero la IA genera contenido basado en datos, no en significado cultural o precisión histórica. Un algoritmo no siente patriotismo ni entiende el profundo simbolismo de nuestro escudo nacional.
La lección práctica que deja este bochornoso episodio es clara: la tecnología es una asistente, no una reemplazante. Cualquier proyecto, por digital que sea su origen, debe pasar por un filtro humano de sentido común y expertise. El verdadero error no fue de la inteligencia artificial, sino de la inteligencia humana que omitió su deber de supervisar, contextualizar y validar. La buena noticia es que, al final, se corrigió. Pero el costo para la imagen de la institución y, sobre todo, para la confianza ciudadana, ya estaba pagado.