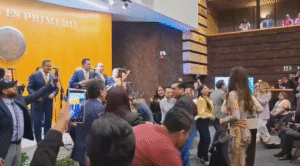En los sagrados anales del béisbol, una palabra reservada a los dioses del diamante ha sido secuestrada por meros mortales con chequera gruesa: dinastía. Los Dodgers de Los Ángeles, ese sultanato financiero del oeste, se postulan para lo que sus acólitos denominan, con una solemnidad que haría ruborizar a Luis XIV, su “tercer cetro en seis años”.
Freddie Freeman, primer paladín de la corte azul, reflexionó con la profundidad de un estadista: “Ganar uno ya es trabajoso. Si consigues tres en un lustro, quizá… solo quizá… podríamos atrevernos a susurrar la palabra con D mayúscula”. He aquí la modestia convertida en espectáculo.
Mientras, en el Olimpo beisbolero, los fantasmas de los Yankees neoyorquinos —aquellos que lograron cinco coronas consecutivas cuando el mundo aún estaba en blanco y negro— observan con divertido desdén desde sus pedestales. Bob Costas, sumo sacerdote de las transmisiones, se resiste a canonizar a estos nuevos ricos: “No son una dinastía, son los Bravos de Atlanta con mejor agente de publicidad”.
¡Ah, pero los tiempos han cambiado! En esta era de playoffs expandidos donde cualquier equipo con suerte puede emular a Cenicienta, acumular títulos divisionales se ha convertido en el nuevo estándar de grandeza. Ya no hace falta la excelencia sostenida, basta con ser el último sobreviviente de un reality show de siete meses.
Mookie Betts, caballero de la pradera exterior, confesó con candor prefabricado: “Estoy más ocupado en conectar hits que en contemplar nuestro lugar en la historia”. Mentira piadosa: todo atleta sueña con que su nombre sea esculpido junto a los dioses, aunque sea en letras de espuma.
John Thorn, historiador oficial y por tanto guardián de la mitología beisbolera, decretó por correo electrónico —el papiro moderno— que tres apariciones consecutivas en la Serie Mundial equivalen a tres coronaciones. Así funciona la nueva matemática dinástica: participación es igual a dominación.
Dave Roberts, gran visir del equipo, proclamó con modestia inversamente proporcional a su presupuesto: “Esto nos coloca en el Monte Rushmore de las organizaciones deportivas”. Por supuesto, en ese monumento todos los rostros son intercambiables según la última temporada.
Mientras, Betts reveló el verdadero objetivo final: “Mi meta personal es el Salón de la Fama, y esto sin duda ayuda al caso”. He aquí el sueño americano en su forma más pura: la gloria eterna como subproducto del éxito transitorio.
Así, entre debates semánticos y cheques de millones, se escribe la nueva epopeya beisbolera. Donde antes había leyendas, ahora hay “narrativas”. Donde antes había dinastías, ahora hay franquicias exitosas. El deporte rey se transforma en el espejo de nuestra época: todo es espectáculo, nada es sagrado, y toda grandeza es negociable.